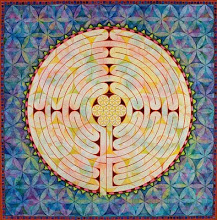Fuente de los Leones en el centro de al-Riyad al-Sa'id (El jardín Feliz), hoy llamado Palacio de los Leones Época de Muhammad V.
Fuente de los Leones en el centro de al-Riyad al-Sa'id (El jardín Feliz), hoy llamado Palacio de los Leones Época de Muhammad V. Realizada en mármol blanco, la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada, tiene grabado a lo largo de todo su perímetro octogonal en elegante cursiva andalusí, el siguiente poema áulico compuesto por Ibn Zamrak dedicado al emir que mandó construir el que en su momento fue llamado El jardín feliz:
Bendito sea quien ha dado al emir Muhammad tan
bellas mansiones, que son la gala de las moradas,
como este jardín en el que hay obras
que Alá no ha permitido que haya otras que se les
puedan comparar en hermosura;
como estas figuradas perlas de transparente claridad
que engalanan los bordes con una orla de aljófar,
esta líquida plata que se desliza entre perlas,
no tiene parangón su transparente blancura,
¿Cuál es el marmol y cuál es el agua?
No sabemos cuál de los dos es el que se desliza.
El agua se desborda por los lados
y luego desaparece por los sumideros.
Es como un amante cuyos párpados están henchidos de
lágrimas, pero las oculta para que no le delaten.
¿Qué es, en verdad, sino una nube que derrama sus
aguas sobre los leones?
Se asemeja a la mano del califa cuando aparece en la
mañana derramando sus dones sobre los leones de la
guerra.
¡Oh tú, que miras estos leones que acechan! Observa que
solo el respeto al califa les impide atacar.
¡Oh herederos de los Ansar! por línea directa;
tu herencia es tan grande que te permite despreciar a
los más encumbrados.
La finalidad de los jardines de al-Andalus iba dirigida a satisfacer el anhelo de la experiencia paradisíaca, siendo los oasis exuberantes y fértiles del desierto su modelo, al encontrar en ellos el lugar ideal donde se propiciaba ese estado. Evocación que así aparece en la descripción del Edén bíblico en los primeros capítulos del Génesis, "un frondoso jardín plantado por Yahveh, regado por una corriente de agua abundante y poblado de árboles agradables a la vista y buenos para comer", algo seguro altamente estimulante para el pastor nómada palestinense acostumbrado a cruzar tierras semidesérticas con su ganado. Tanto la Torah como el Corán, así como textos y construcciones de tradición persa, cultura de la que procede el término paraíso, serían una clara influencia en la concepción del paraíso islámico. Un texto bello e interesante donde encontramos una de las descripciones y localizaciones del paraíso islámico, es la que aparece en las Epístolas de los hermanos de la Pureza (Rasâ'il al Ijwan al-Safâ'), redactada por una sociedad secreta de Basora, considerada herética por el Islam ortodoxo en el siglo X de la Era Cristiana, y que llegó a popularizarse por todos los países del Islam oriental y occidental. Dejo el fragmento siguiente:
"Era el paraíso un jardín del Oriente, sobre la cima de la montaña del Jacinto, a la cual ninguno de los humanos puede ascender; la tierra de su suelo era aromática y su aire templado en invierno y verano, de día y de noche; regado estaba por abundantes ríos y poblado de verdes árboles; variados y dulces frutos abundan en él, olorosas plantas, flores de varia especie, animales no dañinos, pájaros, en fin, de agradables voces que entonaban placenteros y armoniosos cantos..."
A continuación narra el castigo que Dios impuso a Adán y Eva por su pecado: "Dios ordenó a los ángeles que los sacasen de allí, y ellos los arrojaron a la parte inferior del monte." La situación de esta montaña denominada por los Hermanos de la pureza "monte de Jacinto" a sido objeto de opiniones divididas, suponiendola en Siria, Persia, Caldea o bien en la India, siendo ésta la predominante, pues según los geógrafos árab es, es el denominado "Pico de Adán" (imagen de la izquierda) que se encuentra en la isla de Sarandib o Ceilán, actual Srilanka. Su altura de más de dos mil metros que la hace visible desde mucha distancia, hacía que se le supusiera más elevación de la real consiguiendo tocar el cielo con su cumbre. Ibn Battuta, el célebre viajero de Tanger que en el siglo XIV de nuestra era llegó a los lugares más remotos del mundo conocido, describe el penoso ascenso de los peregrinos a la cima de aquella montaña, lugar de bendición por los musulmanes, donde hay la creencia de que en una de sus rocas se mantiene grabada la huella de Adán. (Fuente: Miguel Asín Palacios)
es, es el denominado "Pico de Adán" (imagen de la izquierda) que se encuentra en la isla de Sarandib o Ceilán, actual Srilanka. Su altura de más de dos mil metros que la hace visible desde mucha distancia, hacía que se le supusiera más elevación de la real consiguiendo tocar el cielo con su cumbre. Ibn Battuta, el célebre viajero de Tanger que en el siglo XIV de nuestra era llegó a los lugares más remotos del mundo conocido, describe el penoso ascenso de los peregrinos a la cima de aquella montaña, lugar de bendición por los musulmanes, donde hay la creencia de que en una de sus rocas se mantiene grabada la huella de Adán. (Fuente: Miguel Asín Palacios) Después de este inciso anecdótico sobre una versión del paraíso islámico, dejo a continuación un ensayo sobre los jardines de al-Andalus, salpicado de poemas inspirados en la arquitectura y jardines de la Alhambra de Granada. Tiene por título Los jardines del paraíso. La imagen de la felicidad... Está escrito por Victoriano Sainz Gutierrez de la Universidad de Sevilla y se encuentra en un volumen que recoge las ponencias del III Seminario de las Tres Culturas que tierne por título Infierno y Paraíso. El más allá en las tres culturas.
Aunque no haya en el Corán muchas referencias a ciudades, en la sura 89 se habla de una ciudad llamada Iram, la de las columnas, que han alimentado la imaginación de generaciones de poetas, llegando la descripción de su forma y su historia hasta Las mil y una noches (noches 276-279). También Abu Hamid al-Garnati, geógrafo andalusí del siglo XII se hace eco de esa historia y comienza su narración con estas palabras:
Cuenta al-Shu'bi en su libro sobre la vida de los reyes que Shaddad ibn Iram ibn 'Ad era rey del mundo y su pueblo era el pueblo de 'Ad el Primitivo, gentes a las que Alah había aumentado considerablemente el tamaño de sus cuerpos hasta ser mucho más fuertes que nosotros. Dice Alah en el Corán: "¿No habéis visto que Alah, que los ha creado, es más fuerte que ellos (Corán 41, 15). Alah les envió al profeta Hud, sobre él la paz, para que les llamase a su sometimiento y obediencia. Y le dijo Shaddad: "Si creo en tu Dios, ¿que obtendré?" Hud contestó: "Él te dará en la otra vida un jardín del paraíso construído con alcázares de oro, que llevarán pisos superpuestos también de oro, con jacintos, perlas y diversos tipos de piedras preciosas." Entonces Sahaddad dijo: "Pues yo construiré en este mundo un jardín del paraíso como ése y no necesitaré que me lo dé después de morir." Dijo Ka'b al-Ahbar: "Alah esté satisfecho de él", porque Alah menciona la historia de Iram en la Torah de Moisés; ésta es la descripción de su construcción,
y continúa el interesantísimo relato de la construcción de Iram.
Curiosamente, a pesar del carácter blasfemo de esa construcción, que termina con el castigo de los que la edificaron, como sucede en el relato bíblico de Babel, la ciudad de Iram no es destruída, sino que se convierte en una ciudad secreta, oculta por Alah a los ojos de los hombres y en la que ningún hombre entrará hasta el día del juicio final. No obstante lo que pudiera tener de tentación cualquier intento terreno de construir el paraíso, según la clásica interpretación de Corán 43, 33-34, la realidad es que los jardines hispano-musulmanes fueron a menudo presentados como imagen del Edén; lo pone de manifiesto, por ejemplo, estos versos del poeta valenciano Ibn Jaffaya:
"¡Oh gentes de al-Andalus! De Alah benditos sois
con vuestra agua, sombras, ríos y árboles.
No existe el jardín del paraíso
sino en vuestras moradas.
Si yo tuviera que elegir, con éstas me quedaría.
No penséis que mañana entraréis en el fuego eterno:
no se entra en el infierno tras vivir en el paraíso".
Han llegado hasta nosotros un buen número de descripciones literarias de esos jardines andalusíes, la más sistemática de las cuales tal vez sea la del tratado de agricultura de Ibn Luyun, titulado Libro de la belleza y fin de la sabiduría; pero la mayor parte de ellas son evocaciones poéticas, como ésta del jardín cordobés de al-Zayyali que recoge al-Maqqari, en la que queda dibujada la estructura del jardín islámico:
Este jardín es uno de los lugares más maravillosos, bellos y perfectos. Su patio es de mármol blanco puro; lo recorre un arroyo que parece una culebra serpenteante y hay una alberca en la que desembocan las aguas que corren. El techo de su pabellón, sus paredes y sus muros están decorados con oro y lapislázuli. El jardín tiene hileras de plantas simetricamente alineadas y sus flores sonríen en sus capullos. El sol no puede ver su húmeda tierra, la brisa esparce sus perfumes en efluvios, día y noche, como si estuviese formada con las miradas de los enamorados o se hubiese desprendido de las páginas de la juventud.
Puesto que no es posible realizar aquí un análisis pormenorizado de todos estos jardines encerrados en las ciudades hispano-musulmanas, me limitaré a comentar brevemente un ejemplo, tardío, pero egregio, que esa cultura nos ha dejado: el formado por el Patio de los Leones y las dependencias anejas en la alhambra de Granada.

 y públicas, tiendas, talleres, cuarteles y cárceles, la necrópolis real y una residencia de verano, el Generalife (jinna al-Arif, "jardín del arquitecto"). Dentro de la misma Alhambra se podían distinguir una "ciudad alta" y una "ciudad baja", unidas entre sí por dos ejes longitudinales que articulaban todo el conjunto urbano, las actuales calle Real y calle Real Baja. Con el transcurso del tiempo fueron desapareciendo las edificaciones más sencillas, permaneciendo sólo el conjunto monumental que ha llegado hasta nosotros y que fue edificado durante el sigl XIV, en el momento de máximo esplendor del emirato nazarí, de tal modo que en la actualidad no es fácil hacerse una idea de lo que pudo ser en su conjunto la Alhambra medieval.El llamado Palacio de los Leones fue levantado en la segunda mitad del siglo XIV por Muhammad V y en él la arquitectura áulica andalusí alcanza un notabilísimo grado de suntuosidad y refinamiento, que justifica que de hecho sea "la parte más celebrada de la Alhambra". El corazón de ese conjunto de estancias, que se concibió como un palacio autónomo, es un patio rectangular que sigue la tradición doméstica mediterránea del patio con peristilo y que en realidad debió contener un jardín. La estructura de ese jardín, centrada en torno a la Fuente de los Leones, servía para ordenar la composición de las diferentes habitaciones que se abren al patio, ligándolas entre sí a través de un doble tema de claro sabor paradisíaco: la galería perimetral, que matiza la entrada de la luz en las habitaciones y proporciona profundidad a la sombra de las alcobas; y el agua, que fluye por los canales del patio desde el interior de la sala de Abencerrajes y la sala de las Dos Hermanas, hasta caer con suave murmullo en la base de la fuente central. En seguida acuden a la memoria las aleyas coránicas que, al describir el paraíso, hablan de "una extensa sombra, cerca de agua corriente" y de "aposentos por cuyos bajos fluyen arroyos".
y públicas, tiendas, talleres, cuarteles y cárceles, la necrópolis real y una residencia de verano, el Generalife (jinna al-Arif, "jardín del arquitecto"). Dentro de la misma Alhambra se podían distinguir una "ciudad alta" y una "ciudad baja", unidas entre sí por dos ejes longitudinales que articulaban todo el conjunto urbano, las actuales calle Real y calle Real Baja. Con el transcurso del tiempo fueron desapareciendo las edificaciones más sencillas, permaneciendo sólo el conjunto monumental que ha llegado hasta nosotros y que fue edificado durante el sigl XIV, en el momento de máximo esplendor del emirato nazarí, de tal modo que en la actualidad no es fácil hacerse una idea de lo que pudo ser en su conjunto la Alhambra medieval.El llamado Palacio de los Leones fue levantado en la segunda mitad del siglo XIV por Muhammad V y en él la arquitectura áulica andalusí alcanza un notabilísimo grado de suntuosidad y refinamiento, que justifica que de hecho sea "la parte más celebrada de la Alhambra". El corazón de ese conjunto de estancias, que se concibió como un palacio autónomo, es un patio rectangular que sigue la tradición doméstica mediterránea del patio con peristilo y que en realidad debió contener un jardín. La estructura de ese jardín, centrada en torno a la Fuente de los Leones, servía para ordenar la composición de las diferentes habitaciones que se abren al patio, ligándolas entre sí a través de un doble tema de claro sabor paradisíaco: la galería perimetral, que matiza la entrada de la luz en las habitaciones y proporciona profundidad a la sombra de las alcobas; y el agua, que fluye por los canales del patio desde el interior de la sala de Abencerrajes y la sala de las Dos Hermanas, hasta caer con suave murmullo en la base de la fuente central. En seguida acuden a la memoria las aleyas coránicas que, al describir el paraíso, hablan de "una extensa sombra, cerca de agua corriente" y de "aposentos por cuyos bajos fluyen arroyos". Este jardín se sitúa, como por lo demás es frecuente en los jardines islámicos, que aprendieron de los sasánidas persas la vieja lección del jardín sumeriano, dentro de la tradición de aquellos jardines construidos a imagen del universo, representado aquí por el cruce de dos canales en cuyo punto de encuentro se coloca la gran fuente central, que quiere significar la montaña que está en el centro del mismo. Así, el orden que el jardín introduce en todo el edificio tiene un profundo sentido religioso, pues al evocar el orden cósmico pretende mover a la alabanza de Alah mediante la consideración de la grandeza de la creación, según lo que se lle en el Corán: "En la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto, que recuerdan a Alah de pie, sentado o echado, y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra" (Corán 3, 190-191).Cualquiera que sea la finalidad práctica con la que este palacio se construyó, resulta indudable que un conjunto cuidadosamente compuesto y abundantemente decorado, con salas alrededor de un patio porticado, no sugiere otras funciones concretas que el placer sensual y el recreo de los ojos. El interior del jardín, definido mediante cuatro arrietes profundos, entre los que el habitante de la casa camina sobre los elevados andenes de mármol, pone de manifiesto que ese disfrute no se vive de manera inmediata en la misma naturaleza: los pies no se posan ni sobre la tierra ni sobre la grama, las manos no cortan flores y es inconcebible que alguien pueda recostarse en el césped; el
Este jardín se sitúa, como por lo demás es frecuente en los jardines islámicos, que aprendieron de los sasánidas persas la vieja lección del jardín sumeriano, dentro de la tradición de aquellos jardines construidos a imagen del universo, representado aquí por el cruce de dos canales en cuyo punto de encuentro se coloca la gran fuente central, que quiere significar la montaña que está en el centro del mismo. Así, el orden que el jardín introduce en todo el edificio tiene un profundo sentido religioso, pues al evocar el orden cósmico pretende mover a la alabanza de Alah mediante la consideración de la grandeza de la creación, según lo que se lle en el Corán: "En la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto, que recuerdan a Alah de pie, sentado o echado, y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra" (Corán 3, 190-191).Cualquiera que sea la finalidad práctica con la que este palacio se construyó, resulta indudable que un conjunto cuidadosamente compuesto y abundantemente decorado, con salas alrededor de un patio porticado, no sugiere otras funciones concretas que el placer sensual y el recreo de los ojos. El interior del jardín, definido mediante cuatro arrietes profundos, entre los que el habitante de la casa camina sobre los elevados andenes de mármol, pone de manifiesto que ese disfrute no se vive de manera inmediata en la misma naturaleza: los pies no se posan ni sobre la tierra ni sobre la grama, las manos no cortan flores y es inconcebible que alguien pueda recostarse en el césped; el jardín islámico es para ser contemplado desde los sofás situados en las alcobas que se abren a él y desde allí disfrutar del aroma de las flores, del colorido dela vegetación, del murmullo del agua de las fuentes o del gorgeo de los pájaros. Son esos mismos elementos que conforman el jardín los que también veremos empleados en la arquitectura y en la decoración del patio y de las alcobas adyacentes, siguiendo la acusada tendencia oriental a cosificar la naturaleza, a mineralizarla; de este modo el interior de estas estancias recrea también el ambiente paradisíaco: en las cúpulas se puede reconocer una representación de la bóveda celeste; las esbeltas columnas del pátio, las muqarnas, los mocárabes y tanto los motivos decorativos de los estucos como la loza fina de los azulejos que recubren las paredes, despliegan un amplísimo repertorio de temas vegetales para levantar lo que bien podría considerarse como un jardín completamente arquitecturizado, desarrollando así una identificación entre arquitectura y naturaleza típica de la cultura islámica.Por si el significado de todos esos temas en la construcción del edificio no quedaba suficientemente claro, ahí están los poemas epigráficos de Ibn Zamrak que decoran las estancias del palacio. El poema de la sala de las Dos Hermanas, que hace hablar al edificio, comienza con estas elocuentes palabras:
jardín islámico es para ser contemplado desde los sofás situados en las alcobas que se abren a él y desde allí disfrutar del aroma de las flores, del colorido dela vegetación, del murmullo del agua de las fuentes o del gorgeo de los pájaros. Son esos mismos elementos que conforman el jardín los que también veremos empleados en la arquitectura y en la decoración del patio y de las alcobas adyacentes, siguiendo la acusada tendencia oriental a cosificar la naturaleza, a mineralizarla; de este modo el interior de estas estancias recrea también el ambiente paradisíaco: en las cúpulas se puede reconocer una representación de la bóveda celeste; las esbeltas columnas del pátio, las muqarnas, los mocárabes y tanto los motivos decorativos de los estucos como la loza fina de los azulejos que recubren las paredes, despliegan un amplísimo repertorio de temas vegetales para levantar lo que bien podría considerarse como un jardín completamente arquitecturizado, desarrollando así una identificación entre arquitectura y naturaleza típica de la cultura islámica.Por si el significado de todos esos temas en la construcción del edificio no quedaba suficientemente claro, ahí están los poemas epigráficos de Ibn Zamrak que decoran las estancias del palacio. El poema de la sala de las Dos Hermanas, que hace hablar al edificio, comienza con estas elocuentes palabras:  Yo soy el jardín que aparezco por la mañana ornado de belleza; contempla atentamente mi hermosura y hallarás explicada mi condición. En esplendor compito, a causa de mi señor el príncipe Muhammad, con lo más noble de lo pasado y venidero. Pues por Alah que sus bellos edificios sobrepujan, por los venturosos presagios, a todos los edificios. ¡Cuántos amentos lugares se ofrecen a los ojos! El espíritu de un hombre de dulce condición verá en ellos realizadas sus ilusiones.
Yo soy el jardín que aparezco por la mañana ornado de belleza; contempla atentamente mi hermosura y hallarás explicada mi condición. En esplendor compito, a causa de mi señor el príncipe Muhammad, con lo más noble de lo pasado y venidero. Pues por Alah que sus bellos edificios sobrepujan, por los venturosos presagios, a todos los edificios. ¡Cuántos amentos lugares se ofrecen a los ojos! El espíritu de un hombre de dulce condición verá en ellos realizadas sus ilusiones.
A continuación, el poema centra su atención en la hermosa cúpula de la qubba, cuya bóveda parece flotar por encima del cinturón de luz de las ventanas. Las imágenes astrales la comparan con la bóveda celeste: Y hay una cúpula admirable, que tiene pocas semejantes. En ella hay hermosuras ocultas y manifiestas. Extiende hacia ella su mano la constelación de los gemelos en signo de salutación, y se le acerca la luna para conversar secretamente. Y desarían las estrellas resplandecientes permanecer en ella y no tener en la celeste bóveda fijado su curso; y en sus galerías, a semejanza de las jóvenes esclavas, apresurarse a prestar el mismo servicio con que ellas le complacen. No fuera de admirar que los luceros abandonasen su altura y traspasasen el límite fijado y permanaciesen a las órdenes de mi señor, por su más alto servicio alcanzando más alta honra.La última parte del poema está dedicada a la decoración del palacio; se va deteniendo en sus diversos elementos, para acabar considerando el palacio en su conjunto, formando un todo con el jardín:
Y hay una cúpula admirable, que tiene pocas semejantes. En ella hay hermosuras ocultas y manifiestas. Extiende hacia ella su mano la constelación de los gemelos en signo de salutación, y se le acerca la luna para conversar secretamente. Y desarían las estrellas resplandecientes permanecer en ella y no tener en la celeste bóveda fijado su curso; y en sus galerías, a semejanza de las jóvenes esclavas, apresurarse a prestar el mismo servicio con que ellas le complacen. No fuera de admirar que los luceros abandonasen su altura y traspasasen el límite fijado y permanaciesen a las órdenes de mi señor, por su más alto servicio alcanzando más alta honra.La última parte del poema está dedicada a la decoración del palacio; se va deteniendo en sus diversos elementos, para acabar considerando el palacio en su conjunto, formando un todo con el jardín:  Hay aquí un pórtico, dotado de tal esplendor que el alcanzár aventaja en él aun a la bóveda del cielo. ¡Con cuántas galas lo has engrandecido! Entre sus adornos hay colores que hacen poner en olvido los de las preciosas vestiduras del Yemen. ¡Cuántos arcos se elevan en su bóvedad sobre columnas, que aparecen bañadas por la luz! Creerás que son planetas que ruedan en sus órbitas y que oscurecen los claros fulgores de la naciente aurora. Las columnas poseen toda clase de maravillas. Vuela la fama de su belleza, que ha venido a ser proverbial. Y hay mármol luciente que esparce su resplandor y esclarece l que se hallaba envuelto en las tinieblas; cuando brilla herido por los rayos del sol, creerás que son perlas a pesar de su magnitud. Jamás hemos visto un alcazar de más elevada apariencia, de más claro horizonte, ni de amplitud más acomodada; ni hemos visto un jardín más agradable por lo florido, de más perfumado circuito, ni de más exquisitos frutos. Paga doblemente y al contado la suma que el cadí de la belleza le ha señalado, pues llena está la mano del céfiro desde la mañana de monedas plateadas de luz, que contienen lo suficiente (para el pago). Llenan el recinto del jardín en torno de sus ramas los dinares del sol, dejándole engalanado.Como ha afirmado Mª jesús Rubiera, esos poemas, que describen literariamente el edificio y alaban a su constructor, Muhammad V, son "algo más que escritura": están dando significado al significante ambiguo de una arqutectura secreta, oculta en el interior de unas construcciones aparentemente sencillas, para conferir una justificación islámica a unos edificios que de otro modo podrían parecer pura vanidad humana y que, en realidad, están evocando, además del poder politico-religioso de los emires de la dinastía nazarí, "cuya gloria merecería consignarse en el Libro Sagrado", la felicidad de una vida incomparablemente mayor que la de imaginación de los románticos del siglo XIX haya podido entrever, por cuanto los jardines de este y otros palacios similares, q
Hay aquí un pórtico, dotado de tal esplendor que el alcanzár aventaja en él aun a la bóveda del cielo. ¡Con cuántas galas lo has engrandecido! Entre sus adornos hay colores que hacen poner en olvido los de las preciosas vestiduras del Yemen. ¡Cuántos arcos se elevan en su bóvedad sobre columnas, que aparecen bañadas por la luz! Creerás que son planetas que ruedan en sus órbitas y que oscurecen los claros fulgores de la naciente aurora. Las columnas poseen toda clase de maravillas. Vuela la fama de su belleza, que ha venido a ser proverbial. Y hay mármol luciente que esparce su resplandor y esclarece l que se hallaba envuelto en las tinieblas; cuando brilla herido por los rayos del sol, creerás que son perlas a pesar de su magnitud. Jamás hemos visto un alcazar de más elevada apariencia, de más claro horizonte, ni de amplitud más acomodada; ni hemos visto un jardín más agradable por lo florido, de más perfumado circuito, ni de más exquisitos frutos. Paga doblemente y al contado la suma que el cadí de la belleza le ha señalado, pues llena está la mano del céfiro desde la mañana de monedas plateadas de luz, que contienen lo suficiente (para el pago). Llenan el recinto del jardín en torno de sus ramas los dinares del sol, dejándole engalanado.Como ha afirmado Mª jesús Rubiera, esos poemas, que describen literariamente el edificio y alaban a su constructor, Muhammad V, son "algo más que escritura": están dando significado al significante ambiguo de una arqutectura secreta, oculta en el interior de unas construcciones aparentemente sencillas, para conferir una justificación islámica a unos edificios que de otro modo podrían parecer pura vanidad humana y que, en realidad, están evocando, además del poder politico-religioso de los emires de la dinastía nazarí, "cuya gloria merecería consignarse en el Libro Sagrado", la felicidad de una vida incomparablemente mayor que la de imaginación de los románticos del siglo XIX haya podido entrever, por cuanto los jardines de este y otros palacios similares, q ue abundaron en nuestras ciudades hispano-musulmanas, fueron construídos como un emblema del paraíso. Desde este punto de vista, los jardines hispano-musulmanes me parecen también un magnífico ejemplo de cómo la motivación religiosa ha contribuído a enriquecer nuestro acervo cultural, o, si se prefiere, del modo en que la esperanza de esa vida plenamente feliz que nos ha sido prometida puede ayudarnos a mejorar estas vida de ahora y, más concretamente, la arquitectura de nuestras ciudades. Por eso tal vez no vaya descaminado el arquitecto Óscar Tusquets cuando escribe: un jardín es un proyecto tan delicado al espíritu, tan poco ligado a un uso utilitario, a una función concreta, que muy significtivamente el funcionalismo ha sido absolutamente incapaz de afrontarlo. Deberíamos meditar, preferentemente sentados, sobre el hecho innegable de que el funcionalismo o el racionalismo no hayan dejado un solo jardín para la historia. Claro que existen maravillosos jardines contemporáneos, pero no corresponden en absoluto a los preceptos racionalistas.Se comprende que lo aleatorio de la vegetación, su variación a lo largo de las estaciones, su relativa libertad de crecimiento, su geometría fractal, no sean el material preferido de los proyectistas de la función y la razón, pero podrían siquiera proyectar jardines minerales y acuáticos, y no han sabido, o no han querido, hacerlo. ¿La explicación de esta absoluta impotencia no podría residir en que el funcionalismo y el racionalismo son doctrinas por definición materialistas y, por lo tanto, programáticamente agnósticas?
ue abundaron en nuestras ciudades hispano-musulmanas, fueron construídos como un emblema del paraíso. Desde este punto de vista, los jardines hispano-musulmanes me parecen también un magnífico ejemplo de cómo la motivación religiosa ha contribuído a enriquecer nuestro acervo cultural, o, si se prefiere, del modo en que la esperanza de esa vida plenamente feliz que nos ha sido prometida puede ayudarnos a mejorar estas vida de ahora y, más concretamente, la arquitectura de nuestras ciudades. Por eso tal vez no vaya descaminado el arquitecto Óscar Tusquets cuando escribe: un jardín es un proyecto tan delicado al espíritu, tan poco ligado a un uso utilitario, a una función concreta, que muy significtivamente el funcionalismo ha sido absolutamente incapaz de afrontarlo. Deberíamos meditar, preferentemente sentados, sobre el hecho innegable de que el funcionalismo o el racionalismo no hayan dejado un solo jardín para la historia. Claro que existen maravillosos jardines contemporáneos, pero no corresponden en absoluto a los preceptos racionalistas.Se comprende que lo aleatorio de la vegetación, su variación a lo largo de las estaciones, su relativa libertad de crecimiento, su geometría fractal, no sean el material preferido de los proyectistas de la función y la razón, pero podrían siquiera proyectar jardines minerales y acuáticos, y no han sabido, o no han querido, hacerlo. ¿La explicación de esta absoluta impotencia no podría residir en que el funcionalismo y el racionalismo son doctrinas por definición materialistas y, por lo tanto, programáticamente agnósticas? (Ó. Tusquets, Dios lo ve, Anagrama, 2000)

El Generalife
Para finalizar dejo un poema del Judío Selomo Ibn Gabirol (Avicebron), donde una teoría supone, que fue inspirado por el palacio construído por el visir judío de los emires ziríes, Ibn Nagrella, con anterioridad a los construídos por los nazaríes en la colina roja. Es posible que en este palacio hispano-hebreo luciera en el siglo XI la Fuente de los Leones, al aparecer descrita al final del poema. Hay que tener en cuenta que como este poema pertenece a otra cultura, las alusiones a Salomón son bíblicas: el mar de Salomón era un pilón del templo sostenido por doce toros. (Fuente: Mª Jesús Rubiera)
Ven, amigo, y amigo de los astros:
ven conmigo a dormir a las aldeas,
que ya pasó el invierno y se oye en nuestra tierra
el clamor de zorzales y de tórtolas.
Dejemos que la sombra del granado
de palmas, de manzanos y naranjos
el sueño nos invada.
Vaguemos a las sombras de las parras
dejándonos vencer por el deseo
de contemplar imágenes radiantes
en un palacio erguido sobre sus derredores.
De ricas piedras hecho
que fue planificado con justeza,
sus muros y cimientos de fuertes torreones.
Se abre una explanada en su contorno;
parterres de narcisos sus patios engalanan;
sus cámaras, que han sido construídas
y ornada de atauriques calados y cerrados,
están pavimentadas e mármol y pórfido
y no puedo contar los pórticos que contiene.
Sus puertas son cual puertas de ebúrneos pabellones,
bermejas como el sándalo de santos tabernáculos.
Traslúcidas ventanas que tienen sobre ellas
lucernas, cual tálamo de Salomón, está
colgada del ornato de las cámaras:
parece que da vueltas, girando entre los brillos
de alabastros, zafiros y bedelios.
Así cuando es de día.
En los atardeceres su imagen es de cielo,
de noche sus estrellas en fila se alinean
se encuentra bien ella el alma de los míseros
y de los afligidos
y olvidan los amargos y exangües sus pesares.
La he visto y mis fatigas he olvidado;
de angustias consolóse mi alma, y de alegría
mi cuerpo como en alas de azores, casi vuela:
Hay un copioso estanque que asemeja
al mar de Salomón,
pero que no descansa sobre toros;
tal es el ademán de los leones,
que están sobre el brocal, cual si estuvieran
rugiendo los cachorros por la presa;
y con manantiales derraman sus entrañas
vertiendo por sus bocas caudales como ríos.

Lecturas:
Victoriano Sainz Gutiérrez, Los jardines del paraíso islámico. La imagen de la felicidad, En Infierno y Paraíso. El más allá en las tres culturas, Biblioteca Nueva 2004
Miguel Asín Palacios,
La escatología musulmana en la divina comedia, Libros Hiperión 1984
María Jesus Rubiera,
La arquitectura en la literatura árabe, Libros Hiperión 1988
José Miguel Puerta Vílchez,
La aventura del Cálamo, Edilux 2007
Ibrahim Albert Reyna,
Humanismo Islámico. Una Antropología de las Epístolas de los Hermanos de la Pureza, Junta Islámica 2007





 Partitura
Partitura

 Sirena
Sirena Descarga de agujeros
Descarga de agujeros Atención, molino
Atención, molino  Tertulianos
Tertulianos Tocado !
Tocado !


 Encantador de serpientes
Encantador de serpientes

 Unos regresan y otros llegan
Unos regresan y otros llegan 
 Feria de abril
Feria de abril
 La mayoría sois vosotros !
La mayoría sois vosotros !































.jpg)